Un gobierno que envejece rápido en el país de la desconfianza.
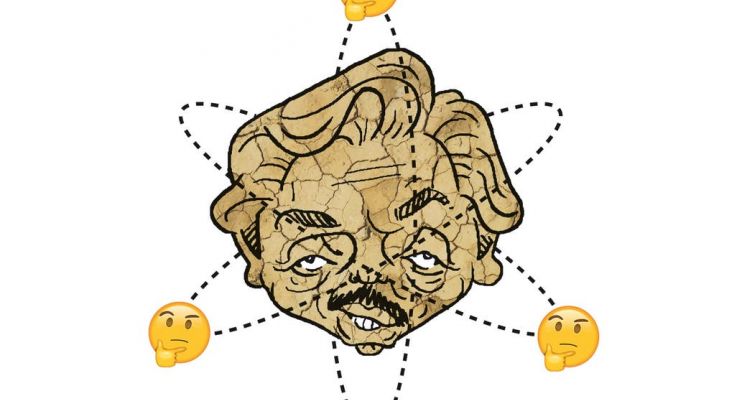
Ha pasado poco más de un mes desde que Alberto Fernández asumió como presidente y su gobierno ya parece viejo. No hemos alcanzado siquiera a memorizar los rostros y los nombres de sus ministros y, sin embargo, flota la sensación de que están ahí desde hace una eternidad. La crisis, impiadosa, devora cada vez más rápido las expectativas.
Autor: Jorge Sigal PARA LA NACION - 17/01/2020
Hace mucho que los veranos dejaron de ser el remanso que supimos conocer en nuestros años felices. La Argentina espera cada diciembre rogando que no haya saqueos, que los pobres reciban a tiempo las migajas que el Estado logra rejuntar apretando los cinturones de los sectores productivos o endeudándose para tapar el bache fiscal. Y que la caldera no reviente.
La novedad es que ahora ni siquiera el cambio de ciclo político parece retemplar los ánimos. Muchos argentinos ya han renunciado a recibir buenas noticias y solo esperan que, con los próximos anuncios, no les toque perder. Los jubilados, por caso, sabrán en marzo -según lo disponga el príncipe- cuánto tendrán que ceder de su tajada.
En treinta y seis años la democracia nos ha dado un piso nada desdeñable: a pesar de los cimbronazos -asonadas militares, hiperinflación, entrega anticipada del mando, renuncia de un presidente constitucional, gobiernos provisionales, proyectos de eternización- el sistema ha logrado mantenerse en pie. Pero los argentinos hemos dejado jirones en el camino. Y cada vez se nota más el cansancio.
Casi todos -salvo una minoría de iluminados y fanáticos- padecen la falta de un proyecto común, de una razón de ser como Nación. Nadie puede engañarse con la módica consigna de que, repartiendo lo que existe, esquilmando a los que están por arriba de la línea de flotación, habrá paz, pan y trabajo para calmar las necesidades insatisfechas. La esperanza se limita a que la cuerda aguante. Nos hemos hecho sobrevivientes del corto plazo. Porque el país que tenemos -injusto, desigual, desequilibrado-, luego de décadas de no hacer las reformas estructurales que el mundo globalizado exige, no da para más.
La polución ideológica -que el universo progre sigue alimentando desde sus medios petardistas- es una perversa distracción. Mientras que el extupamaro Pepe Mujica hace décadas que renunció a la revolución, acá tenemos muchos aspirantes a guerrilleros de café que siguen pidiendo lo imposible. El principal problema es que buena parte de esos cazadores de fantasías integran el actual gobierno. Y que tenemos una vicepresidenta que viaja muy seguido a La Habana.
Aunque les duela a los nostálgicos, no hay revolución ni paraíso a la vista. Hace tiempo que las utopías derivaron en infierno. De crisis en crisis y de ajuste en ajuste -que los Castro rebautizaron con el caribeño eufemismo de "período especial"-, Cuba empalidece, a fuerza de militarización y garrote, sin lograr escapar de los años 60. Para no hablar de Venezuela o Nicaragua, devastadas por dictadorzuelos que parecen emergidos de las novelas de García Márquez o de Vargas Llosa. No hay caminos óptimos -ahí están para probarlo los recientes estallidos en Chile-, pero hay algunos que se comprobaron trágicos e indeseables. El populismo autoritario, que el kirchnerismo nos sigue vendiendo como panacea, es uno de ellos.
Entre finales de los años setenta y comienzo de los ochenta, el filósofo Jean Baudrillard -traductor de Karl Marx, Bertolt Brecht y Peter Weiss, entre otros- escribió un trabajo que se publicó con el título "La izquierda divina", editado paradójicamente en la Argentina por el diario Página 12. Anticipándose a la debacle del llamado "socialismo real", el autor proclama allí "la incapacidad histórica del proletariado para realizar aquello que la burguesía supo hacer en su época: la revolución". Para explicar luego: "Cuando la burguesía pone final al orden feudal, subvierte realmente un orden y un código total de las relaciones sociales (nacimiento, honor, jerarquía) para sustituirlo por otro (producción, economía, racionalidad, progreso)". Es decir, genera una concepción radicalmente nueva de la relación social que pudo quebrantar "el orden de castas". Mientras que el proletariado "no tiene nada que oponer al orden de una sociedad de clases". Punto final para una ilusión de consecuencias trágicas que duró más de cien años.
Fernández parece ensayar un nuevo intento de peronismo heterodoxo (algo así como la tercera posición de la Tercera Posición): puja con las limitaciones internas de su coalición (convivir con los cruzados de la Patria Grande K, un chavismo poco imaginativo y falaz, que pretende distribuir migajas, imprimir billetes sin animales ni valor, aplastando al país productivo) mientras pone en práctica medidas económicas ultraortodoxas, netamente capitalistas. Su gestión está preñada por una contradicción de la que cuesta imaginar cómo se saldrá. No se puede estar un poquito cerca de Caracas y otro poquito de los grandes centros del poder económico mundial. La definición del rumbo no es una mera cuestión retórica, sino la base para generar consenso social con vistas al futuro.
Desde el punto de vista institucional, el nuevo-viejo gobierno puso mano a herramientas que pueden resultar riesgosas. En lugar de moldear consensos amplios como había prometido, apeló a los "superpoderes": optó por acotar el debate con la oposición (respaldada por más del 40 por ciento de los votos) y decidió pagar en soledad el precio por las medidas de brutal austeridad que puso en marcha. Hizo lo contrario de lo que recomiendan los manuales políticos en tiempos de crisis de las representaciones: se encerró en sí mismo, usó la superioridad numérica para imponer sus decisiones en lugar de utilizarla para negociar acuerdos. Como si fuera poco, algunos de sus funcionarios -como la ministra de Seguridad, Sabina Andrea Frederic, en el caso Nisman- arremeten contra la división de poderes, prometiendo revisar medidas que solo competen a la Justicia. A la concentración de facultades, le suman arrogancia y discrecionalidad. En consecuencia, aumentan las sospechas de que, en realidad, solo buscan tender un manto de impunidad sobre delitos aberrantes del poder.
El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti ha dicho -en una nota de extraordinaria claridad, publicada en estas mismas páginas el 8 de este mes- cómo deberían abordarse los grandes dilemas de la crisis actual de las democracias. "No hay explicaciones fáciles para temas complejos -advierte el estadista-. Y como en el devenir científico no se observa horizonte definible, solo se hace claro que más que nunca la seguridad está en los valores republicanos de la legalidad y los principios elementales de la buena administración. Que ninguna respuesta aparecerá por atajos populistas o desvíos iracundos; que la responsabilidad es colectiva y depende de los representantes tanto como de los representados que los eligen".
Si la confianza es hoy un bien escaso en todas partes, en la Argentina -donde las instituciones tambalean, las leyes no duran, la inflación se devora los ingresos y los gobernantes nos proponen refundaciones exprés sin sustento-, el riesgo de envejecer antes de tiempo es enorme.
Y si, en lugar de abrir la mano, se cierra el puño, ni hablar.
Periodista. Miembro del Club Político Argentino







